“Qui cherche, trouve”, lema de la Universidad de La Trobe, Victoria, Australia
 Érase un niño pequeño que acudía a la escuela a regañadientes. No es de sorprender. Después de las clases se iba a casa, pero sin darse prisa. Estos viajes le llevaban a lo largo de la Calle Ancha de Oxford, donde se despliega toda una serie de edificios universitarios de piedra maciza, cada cual con su enorme puerta principal de madera. Cerrada. Lo veía todo antiquísimo, impresionante. Entre ellos, al lado de una taberna mucho más antigua, chiquitita e incongrua, está Pozonegro, famosa librería. Abierta. En ella entraba. ¡Vaya misterio! ¡Tantísimos libros en un solo edificio! Se agarraban a las paredes de cuartos y corredores, de una planta a otra, desde el sótano hasta la buhardilla… era para nunca acabar. ¡Y qué bien ordenados estaban! ¿Cómo se arreglaban para siempre acomodarse en el sitio debido?
Érase un niño pequeño que acudía a la escuela a regañadientes. No es de sorprender. Después de las clases se iba a casa, pero sin darse prisa. Estos viajes le llevaban a lo largo de la Calle Ancha de Oxford, donde se despliega toda una serie de edificios universitarios de piedra maciza, cada cual con su enorme puerta principal de madera. Cerrada. Lo veía todo antiquísimo, impresionante. Entre ellos, al lado de una taberna mucho más antigua, chiquitita e incongrua, está Pozonegro, famosa librería. Abierta. En ella entraba. ¡Vaya misterio! ¡Tantísimos libros en un solo edificio! Se agarraban a las paredes de cuartos y corredores, de una planta a otra, desde el sótano hasta la buhardilla… era para nunca acabar. ¡Y qué bien ordenados estaban! ¿Cómo se arreglaban para siempre acomodarse en el sitio debido?
Pues a este niño se le entraba un anhelo, un no sé qué de gozarlos. Tenía unas ganas acuciantes de llevárselos a casa, pero no podía llevarse ni un solo libro. No le estaba permitido. No se regalaban. Había que pagarlos primero. ¡Y lo que costaban! No se ofrecían a abandonar los estantes y acompañarle a casa como Dios manda. Y en aquel entonces, desde luego, no lo mandó. Punto.
Pero algo sí que podía llevarse, sin tener que pagarlo. Catálogos. En los años después de la guerra, que tan mal los había pasado en Glasgow, catálogos así no estaban ilustrados, el papel no era fino, y les faltaba atractivo. El niño se quedaba maravillado sin embargo por el sinnúmero de asuntos de que trataban, los países conocidos y por conocer, las épocas que parecían remontarse hasta las bíblicas y más allá, los miles de autores y miles de títulos. De modo que con cada visita se los llevaba a casa por docenas, para mirarlos detenidamente. Allí se apresuraba a hacer su selección de libros, rellenaba la hoja de solicitud tal como se indicaba, y … nada. No los mandaba. No tenía con qué pagar los libros. Nadie le iba a hacer caso.
Otras Otras veces recorría la calle vecina, larga y estrecha y antipática, pulsando los timbres y dándose a la fuga. Normal. Hasta que un día no se largó a tiempo.
Había unos internos de un colegio de los padres benedictinos cerca de York, al norte de Inglaterra. Se les permitía de cuando en cuando, una o dos veces por trimestre, irse adonde les apeteciera. Había que avisar del destino, y estar de regreso antes de las seis. Estaba terminantemente prohibido tomar alcohol, fumar y apostar. Lo que quería decir ¡ojo con dejarse pescar! No había otras prohibiciones. El viaje se hacía por el autobús Real Alianza de aldea, y cada uno pagaba lo suyo.
Entre Entre los alumnos se destacaba el niño a quien conocemos, ya alto, delgado y callado. Tenía dieciséis o diecisiete años, y se diferenciaba de los demás por su talante independiente y ensimismado. En estas ocasiones se le veía a menudo registrando una vieja librería de York, allí por la calle de las Carnicerías. Es un barrio medieval, complicado por sus calles apretadas e irregulares, de casas destartaladas colocadas sin ton ni son. En esa tienda, pues, se vendía de todo, incluso monedas antiguas de plata y cobre. El negocio de la tienda lo llevaba un señor bastante mayor, corpulento, taciturno, y cortés. Tenía mucho aguante, y a este jóven lo aguantaba, y eso sí que era aguantar, porque el jóven no se decidía, tardaba horas enteras en gastar …al fin y al cabo … poco, porque de poco disponía.
A lo largo de los años de ir y venir se compró unos libros y unas cuantas monedas. Las monedas eran inglesas de los siglos xvi a xix, la época que más le gustaba en aquel momento. Y las que más le entusiasmaban eran chelines, piezas de plata, con el retrato de Isabel I, Carlos I, o Ana. Eran historia viva. Entre los libros que se compró, conserva uno pequeño en piel carmesí trabajada a mano con extremos elaborados de oro y unas cuantas láminas blanquinegras, del poeta Milton. Sólo era del siglo xix, pero en buenas condiciones, y le encantaba.
Inolvidable fue el almuerzo que tomó uno de esos días en el restaurante Terencio de York. Le dio por comer un plato de liebre al horno casera, en vino tinto. Llamó la atención. De modo que cuando regresó al colegio se armó la marimorena. Era viernes: pecado mortal comer carne. Si no se arrepentía, le dijeron, se iba al infierno. Le resultó contraproducente el intento de poner en cuestión la gravedad del delito, equiparándolo al homicidio que lleva la misma pena. Tuvo que someterse. Convivencia, o infierno. Igual de inolvidable, pero sin secuelas, fue la merienda con la enfermera que le había cuidado cuando le ingresaron con asma. Alta, delgada y esbelta, la tez muy blanca, el pelo moreno … algo callada y sobremanera adulta: ¡qué misteriosa, qué simpática! Se sintió nervioso, menos por ser denunciado que por lo bien acompañado que iba..
 Entre Entre colegio y universidad disfrutó de año y medio de libertad, aunque condicional. Le mandaron primero a Baviera a aprender alemán, y acto seguido estaba trabajando de lector para la editorial Piper de Munich. En Inglaterra tuvo que estudiar cada semana un par de libros, en francés o español. Ahora tenía que leer cada día un libro, en esas lenguas o en inglés, y comentarlos por escrito en inglés. El comentario incluía un resumen, e indicios de si debían traducirse o no al alemán. Aquí las apuestas eran de rigor. Vaya. No tuvo problemas respecto a la cocina regional. Supo aprovechar momentos de ocio con el personal, y empezó a manejar piropos en su nueva lengua.
Entre Entre colegio y universidad disfrutó de año y medio de libertad, aunque condicional. Le mandaron primero a Baviera a aprender alemán, y acto seguido estaba trabajando de lector para la editorial Piper de Munich. En Inglaterra tuvo que estudiar cada semana un par de libros, en francés o español. Ahora tenía que leer cada día un libro, en esas lenguas o en inglés, y comentarlos por escrito en inglés. El comentario incluía un resumen, e indicios de si debían traducirse o no al alemán. Aquí las apuestas eran de rigor. Vaya. No tuvo problemas respecto a la cocina regional. Supo aprovechar momentos de ocio con el personal, y empezó a manejar piropos en su nueva lengua.
A continuación inició un año de estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de Salamanca. Al principio le costó un ojo de la cara entender lo que decían los profesores, pero se acostumbró. Se sentía privilegiado al encontrarse en un ambiente tan histórico delante de profesores augustos, y contento entre las caras risueñas de un alumnado en su mayor parte femenino. Pero cuando las condiscípulas de su compañera de estudios Teresa la amenazaron por acompañarle y se tuvieron que separar, algo cambió. Padeció una soledad angustiosa, y se puso a gastar tinta y tinto. Poco a poco llegó a conocer el barrio chino, donde fue bien recibido. Empezó a sanar y dejó de enloquecer. Por fin, a pesar de todo, consiguió su Diploma de Estudios Hispánicos, regresó a su país con un baúl lleno de libros, y sin síntomas nefastos. Más adelante se llegaron a publicar varios poemas, entre ellos ‘Castilla’ y ‘Soledad’, frutos de aquella época revuelta.
En los tres años de estudios en Oxford hubo de todo. Cursó lengua y literatura españolas, consiguiendo que por vez primera se incluyera un programa de literatura medieval, tanto le había gustado el de Salamanca. Colaboró en la revista cultural universitaria Oxford Opinion, ayudando a administrarla y aportando escritos. Empezó a interesarse por el libro antiguo español, quedándose con Las obras y relaciones de Antonio Pérez (Ginebra 1644), y Conjeturas sobre las medallas de los reyes godos y suevos de España de Luis Joseph Velázquez (Málaga 1759). Eran de poca monta, pero le hacían ilusión Y se interesó por el denier francés, pequeña moneda de plata medieval con retrato de potentado cívico o religioso que se encontraba en París, donde trabajaba su padre. Participó en varios deportes, pero sin mucho éxito. Cierta suerte tuvo sin embargo en el más arriesgado, de condición nada oficial. Era escalar las antiguas murallas de su colegio, estando ya cerradas las puertas, cuando regresaba tarde de su cita con Eva. Acabó por autopremiársela, y se casaron. ¡Vaya follón que se armó!
Mayor ya – niño, jóven, y licenciado de Oxford – se fue a las antípodas con sus libros, monedas, y familia a buscarse la vida. De modo que nos encontramos en Australia, y durante un par de años en Nueva Zelanda, con un señor que poco a poco iba alcanzando lo que añoraba, sobre todo en cuanto a su carrera. Empezó por ser profesor en un colegio secundario de religiosos, hasta quedarse insatisfecho con la política lingüística que compartía con el sistema secundario estatal. Dimitió. Consiguió un puesto editorial, y poco después el anhelado puesto de profesor de universidad en Nueva Zelanda, y a continuación otro mejor en Australia.
Mientras tanto, el número de libros y monedas iba en aumento. Los libros, la mayor parte ingleses, los encontraba doquiera, muchos de ocasión y ningunos de valor. A lo que más afición tenía era a libros de poesía. Nunca dio con algo como el Milton. Las monedas eran españolas de la Edad Media y el Siglo de Oro y algunas cuantas inglesas. Las encargaba por catálogo a Inglaterra. A veces, sin embargo, conseguía hacerse con una de a ocho de la Casa de Austria, rescatada en los arrecifes traicioneros de Australia Occidental que tanta fama tienen de tragarse galeones.
Había empezado a elaborar listas. Las había generales de bienes de casa, esa mezcla de objetos grandes como muebles y diminutivos como una hoja tallada de cuarzo que había servido de cuchillo a los aborígenes de antaño, un mechero tradicional y un colgante charro, y cachivaches de valor sentimental. Había asimismo listas de índole numismática, elaboradas con esmero científico a base de textos especializados ingleses y españoles. Y había listas de libros no tan científicas, donde sólo figuraban autor, título y editora. ¿Por qué tantas listas? ¿Pues no se lo exigían las empresas de seguros, con sus pólizas incomprensibles, siempre acompañadas de avisos excluyentes? Pues por eso … y quizás, quizás … porque le gustara preparar listas. Es que constituían como una prueba de lo que se había encontrado, comprado, recibido, digamos acumulado a lo largo de la vida. Y la vida le resultaba fascinante, puesto que abarcaba a un inocente bribón, sumiso aventurado, adolescente trotamundos, ‘estudiante de Oxford’, profesor de secundaria, editor, y profesor de universidad. Así que las listas semejaban historiales autobiográficos. Y representaban un esfuerzo, entre desesperado y heroico, para disciplinar el galimatías de pormenores que siempre amenazaba con inundarle y volverle loco, a no ser que ya lo fuese. Con las listas, además, sería fácil mañana encontrar lo que se buscaba. ¿Sí, no? Lo malo era averigüar, esa mañana resbaladiza, qué se había hecho de la lista … Pero a fin de cuentas, en verdad, le gustaba elaborar listas. O catálogos.
 A este señor le autorizó su universidad de Australia, transcurridos los años de espera debidos, a disfrutar de su sabático en Madrid. Allí pensaba acudir a los teatros para estudiar obras españolas tal como se iban representando. En aquella época se insistía en que lo importante de una comedia era su representación, digamos su hora de verdad dramática ante el público. Lo escrito, decían, era como un esbozo o perfil, sin intención explícita pormenorizadora, que se había preparado para guiar e inspirar a los actores. A ellos les tocaba desarrollar tema y trama, aprovechando su propia habilidad inventiva en cuanto a lenguaje, gestos y movimientos. Eso, para él, era sacrilegio. Nutrido en las grandes obras de teatro del Siglo de Oro, le era sobremanera evidente lo atrevido de improvisar, de tomarse el texto a la ligera. Culpabilidad e inocencia, herejía y ortodoxia, traición y lealtad … las distinguía a veces una sola palabra, o el poder medido de una serie de vocablos escogidos y desarrollados con infinito esmero, en un contexto determinado. Era su intención comprobar lo equivocado de esa postura exagerada y permisiva.
A este señor le autorizó su universidad de Australia, transcurridos los años de espera debidos, a disfrutar de su sabático en Madrid. Allí pensaba acudir a los teatros para estudiar obras españolas tal como se iban representando. En aquella época se insistía en que lo importante de una comedia era su representación, digamos su hora de verdad dramática ante el público. Lo escrito, decían, era como un esbozo o perfil, sin intención explícita pormenorizadora, que se había preparado para guiar e inspirar a los actores. A ellos les tocaba desarrollar tema y trama, aprovechando su propia habilidad inventiva en cuanto a lenguaje, gestos y movimientos. Eso, para él, era sacrilegio. Nutrido en las grandes obras de teatro del Siglo de Oro, le era sobremanera evidente lo atrevido de improvisar, de tomarse el texto a la ligera. Culpabilidad e inocencia, herejía y ortodoxia, traición y lealtad … las distinguía a veces una sola palabra, o el poder medido de una serie de vocablos escogidos y desarrollados con infinito esmero, en un contexto determinado. Era su intención comprobar lo equivocado de esa postura exagerada y permisiva.
Se despidió. Recordó más tarde cómo una amiga suya, Judit, poetisa judía, le había deseado con énfasis curioso e inolvidable un éxito mas allá de lo corriente.
Pero nada más llegar, se quedó deprimido. ¿Cómo grabar voces y gestos para cotejarlos con lo escrito, y compararlos entre sí tal como se representaban una y otra noche, si la universidad le había suministrado una grabadora sólo, y no un vídeo? Seguía molesto frente a esta negativa. Lo que no se esperaba era ¿cómo seguir adelante si no se representaban obras de categoría? Porque en la capital en aquel momento, y durante unos meses, se ponían sólo obras traducidas. Así que no tuvo más remedio que asistir a una representación tras otra de ¿A que nos quitan lo bailao? pieza satírica, placentera, pero de poco peso. Se sintió defraudado, intranquilo. Su estrategia amenazaba con derrumbarse. ¿Iba a fracasar?
Pero andamos equivocados al hablar del trabajo y olvidarnos del ser humano. Habría que pensar primero en dónde se iba a alojar y cómo vivir. Para estar seis meses, tuvo que buscarse alojamiento económico, y lo hizo utilizando las páginas de anuncios del periódico. No olvidará nunca la reacción del conductor del taxi que le llevó a su apartamento. Calle Ballesta n.° 28. Lo había escogido por el precio, por tratarse de un edificio nuevo, por tener conserje, por lo que prometía en cuanto a independencia, y por su ubicación respecto a los teatros del centro. No sabía nada de la calle, y al llegar ya no quiso o no pudo cambiar lo arreglado.
Es una calle donde abundan bares y tabernas sin fama. En medio hay un restaurante de categoría que no llegó a conocer. En aquel entonces en una esquina había otro al que acudió algunas veces, y enfrente el asador de pollos “La Cresta” al que acudía por lo bueno y barato que estaba. ¡Qué olor divino! Hasta hartarse. Era una calle con bulla, con ambiente, con luces discretas … y con gente no tan discreta. Era una calle de grupos que paseaban, se quedaban parados, charlaban, discutían, y daban voces. De vez en cuando, al regresar del teatro, había que esquivar algún borracho que daba indicios de vomitar, o amenazaba con armar una bronca a quien se le acercara. Era una calle con mundo, y eso lo echaba de menos estudiando a solas, asistiendo a solas al teatro, comiendo y bebiendo a solas, acostándose solo. Así que lo miraba todo, le daba vueltas, agonizaba, y a veces ya no aguantaba más, y se metía en un bar de esos a desahogarse, o ahogarse, que daba lo mismo. Era la calle de las mujeres de la vida. La vida es lo que buscaba, de modo que no es de sorprender que luego se le viera salir acompañado. Al tacto hay que darle de comer. Estos encuentros o evasiones en el barrio ese de Madrid desempeñaron un papel que le era conocido ya. Le dejaban despertar de su modorra, animarse y asegurarse. Sí, era hombre de carne y hueso, lo que quiere decir sensible y frágil, y no fantasma ambulante. Y no quería enloquecer.
Después de salir de Gran Vía y antes de bajar por la calle Ballesta, se entra en otra calle a mano izquierda, la del Desengaño. Se llega en seguida a la esquina con iglesia y plazuela abandonada a sendos lados. Puesto que de día disponía de tiempo libre suficiente antes de las representaciones, pasaba a veces por esta esquina con su tienda de entonces. Ésta no tenía nada en particular para recomendarla. No se le notaban pretensiones arquitectónicas ni artísticas. Era amplia, eso sí, y antigua. En el interior parecía sobrarle espacio, sea por la falta de muebles, sea por la falta de ambiente comercial. Se le notaban frío y silencio. El suelo de tablas de madera sin barnizar, gastado e incoloro, daba una sensación de tristeza. Tenía algo, digamos, de soltera jubilada y de viuda arrinconada. Una librería cualquiera, desgastada.
– ¿Tiene obras de teatro? le preguntó al que se apresuraba a atenderle.
– Pues no, le contestó éste a secas.
Se quedó un momento pensando, y entonces preguntó:
– ¿Se puede mirar?
– Sí, claro, le contestó. Adelante.
Y con esto entró del todo, y se puso a observar el interior con detenimiento. Libros sí que había, y a primera vista se echaba de ver que eran del siglo xix y principios del xx. Tal vez hubiera alguno que otro de fecha anterior, pero de modernos nada. Los había más bien grandes que no pequeños, pero todos mohinos. Encajaban, eso sí, con el lugar. Los estantes llegaban hasta el techo. Hizo falta pedir una escalera de mano para llegar hasta los últimos. Desde allí se contemplaba lo de abajo. ¡Qué lejos parecía! Se veía toda la tienda. ¡Vaya ambiente! … de abandono.
Acudía dos o tres veces al mes. Siempre empezaba por la misma pregunta, con variantes como “¿No tiene Vd. comedias, seguro?”, o “¿Tiene Vd. alguna obra de Calderón, o de su época?”, o “Buenos días. ¿¡ A que ha encontrado Vd. algo de teatro!?” … pero siempre la respuesta “no, no trabajamos teatro”.
Algo sí Algo que encontró, y era un pequeño tomo encuadernado de obras de teatro del siglo xix cada cual con colofón, y de varios autores. Alguien las había recogido, aunque sin orden. El ejemplar estaba carcomido, y nada impresionante. Lo compró sin embargo, sonriente, con alguna observación discreta respecto a su contenido que era teatro. En otra ocasión dio con una edición en rústica de una comedia española moderna, que se compró también, aunque no era de la época ni del autor que buscaba. Lo compró con alguna observación tal vez irónica, pero agradecida, por ser teatro.
Los había descubierto por casualidad, repasando los estantes libro por libro, de arriba abajo y de una parte a otra. No había ninguna sección dedicada a literatura, sea novela, cuento, poesía, o teatro. Lo que había, sobre todo, era un sin fin de libros sobre temas aburridos para él, como el derecho, la medicina, y el comercio. Pocos había de historia, geografía, o filosofía; nada de numismática, lo que podría haberle interesado. Así que lo descubierto parecía ejemplares extraviados y sin sentido.
Desde la altura de la escalera a la que se sujetaba, miraba a su alrededor. Ahí, sentados en una mesa redonda de madera sin pullir al lado de la ventana, estaba el que le solía atender, junto a alguien mayor que también le dirigía la palabra de cuando en cuando. Quizás padre e hijo. No había calefacción, ni siquiera brasero. Hacía un frío insoportable. El anciano se ponía a toser que daba pena. A veces se reunían otros con ellos, se sentaban todos juntos, charlaban, y se animaba la cosa. Y a veces asomaba un cliente, preguntando por algún título o autor. Nuestro amigo no se perdía las preguntas, dado que las voces retumbaban por el vacío de la sala en que no había elementos suavizantes como cuadros, sillas o sillones, tapiz o alfombra, y predominaba la madera. Después, cuando el cliente se había marchado sin haberse llevado nada, les dirigió la palabra al dueño y a su colega.
– Pero, el libro ese, sí que lo tiene.
A lo que le respondían al instante
– Ya, ya, puede que sí, pero no lo quería de veras.
De lo que se quedaba admirado. ¡Qué perspicaces! ¡Vaya adivinanza! o, ¡A otro perro con ese hueso! Desde luego no se mostraron nunca enfadados ni arrepentidos, y la rutina se reanudaba como si tal cosa.
Hasta que al despedirse un día, después de otro rato sin más provecho que haberse ensuciado las manos con el polvo de siempre, le preguntó el dueño si le interesaban libros de teatro…. Contestó que sí. Por poco le preguntó al dueño cómo se le había ocurrido tal idea …cómo lo había adivinado. Por poco.
De manera que cuando se volvió a presentar, el dueño le mandó a Pedro que subiera, y que bajara lo que él se sabía. Pedro, empleado anciano que iba vestido siempre de la misma bata azul y se movía como si tuviera los días contados, se fué. Se hizo esperar. Al silencio de la tienda se le añadió el suyo. Pero por fin se le oyó bajar, lentamente, vacilante. Llevaba colgado por el hombro atrás, atado de una cuerda, un bulto irregular compuesto al parecer de papeles sueltos. Sí, un montón de papeles. Ni un solo libro en rústica, ni mucho menos encuadernado. A nuestro amigo le invadió un presentimiento triste, y se dispuso a hacer frente a otra decepción. El anciano colocó el bulto en el mostrador antiguo y poco a poco logró soltar la cuerda , dejando los papeles en libertad. Nuestro amigo se acercó, curioso pero sin ilusiones. Empezó a hojearlos con cuidado y asco, intentando no levantar polvo.
Impresos. Impresos de teatro, sí. De teatro español, sí. Teatro español de … los siglos … xix, xviii, xvii. Teatro donde figuraban entre otros muchos Bretón de los Herreros, Juan González del Castillo, Ramón de la Cruz, Cañizares, Calderón, Lope, Cervantes. Hasta que dio con una edición fechada en 1604.
Y se dio cuenta, en seguida cayó en … que no eran para él. No iba a poder con el gasto, a tanto ascendía el valor.
– ¿Qué le parece? le preguntó el dueño. – ¿Es teatro, sí? ¿Es lo que buscaba?
– Pues sí, le contestó. Y añadió rápido – pero no puedo con el precio que suponen. Siento la molestia, y se lo agradezco, pero nada. No puedo.
– ¿Cuánto quiere pagar? le preguntó el dueño sin hacerle caso.
– No, es que no puedo, lo siento. Y se arrepentía de haberlos encontrado, porque nunca se iba a olvidar de la ocasión perdida.
– Venga, a escoger unos cuantos y les pondremos un precio.
– Que no, que no, que no puedo con el precio. Están fuera de mi alcance. No tengo recursos suficientes.
– ¡Venga! insistió el dueño. E insistió de tal manera que no era posible negarse. – Escoja, escoja Vd. cien piezas, cien piezas digamos, y les ponemos un precio. Y no dio lugar a réplica alguna.
Así que nuestro amigo, cabizbajo y en plena derrota, a la espera de que en cualquier instante se quedara puesto en ridículo por su falta de conocimientos y de recursos, se tuvo que someter. Sin ganas, sin prestarle mucha atención, escogió unas cien piezas. ¡Ojalá le fuera posible olvidar pronto este purgatorio!
No se trataba de libros en rústica ni encuadernados. Se trataba de libros sin encuadernar, sin cubierta siquiera. Eran obras de teatro individuales. La mayoría llevaba puestos título, género, autor, reparto y comienzo de la obra en la primera hoja, que servía de cubierta, mientras que en la última figuraban el desenlace, impresor, lugar y fecha (‘sueltas’). Muchas empezaban con el desenlace de una obra que faltaba, y acababan con los primeros detalles de otra que también faltaba (‘desglosadas’). Además, sí que había obras con cubierta de papel, impresa o escrita a mano, pero esa cubierta era posterior y poco o nada tenía que ver con el contenido. Por fin, las había que parecían impresas ayer, el papel como pergamino crujiente y nuevo, mientras algunas olían a humedad y estaban manchadas y delicadas.
Pues no correspondían en absoluto a los libros que conocía de los siglos xvii, xviii y xix. De modo que al desconcierto del hallazgo y lo imposible de su valor, se le añadieron dudas respecto al significado de lo que veía. ¿Qué hacer? En lo esencial correspondían a lo que buscaba, que era teatro del Siglo de Oro … ¿pero así, sin encuadernar y sin cubiertas, o con cubiertas falsas y papel tal vez falso también?
Pero venga. Era teatro, teatro español, teatro que abarcaba tres siglos con unos autores de categoría en ediciones que remontaban … ¡caramba! (como entonces se decía) a El testimonio vengado de Lope, 1604. No debía importarle el que llevaran o no cubiertas, sean de piel, de tela, o de papel – en rústica, como dicen. Lo que importaba eran los textos. Pero siempre volvía a lo del precio. ¡Vaya pesadilla!
El dueño, viendo terminada la labor de selección, y al cliente dudoso, le dijo:
– Bien, ¿ha escogido cien piezas, pues?
– Sí. Pues sí. Pero no …
– ¿Y qué, digamos, le parece … ? y sin hacerle caso, les puso su precio.
El cliente atónito, que no se lo creía. Era para desmayarse. Y todo resuelto.
Regresó a su apartamento, llamó a Eva en Australia, le aclaró la propuesta, y le avisó que tuviera disponible un pequeño adelanto. Y volvió a la tienda. Estuvo una semana entera ocho horas al día mirando, repasando, escogiendo, de pie delante del mostrador. Los pies los tenía helados. ¡Cuánto le dolían! En las manos sucias de polvo vertía Pedro agua fría de su cántaro, dejando que el agua cayera goteando al suelo que se la bebía en el acto. Sentía cómo todo el cuerpo amenazaba con ponerse de huelga. Pero no lo quería dejar ni un momento, por temor a un cambio de oferta.
Se quedó por fin con un total de dos mil ejemplares. Hubo ochocientos títulos distintos en que se hacía alarde de toda una variedad de temas. Así que algunos había históricos que trataban de la antigüedad pagana y bíblica, de España y el norte de Africa, y de toda Europa. Había muchos religiosos sobre doctrina y santos, muchos sociales sobre derechos y privilegios, oficios y costumbres, y muchos psicológicos sobre conflictos de honor y amor, traición y lealtad. Los había de fantasía y de magia, y del siglo xix los había políticos. No faltaban comedias de capa y espada. Hubo más de doscientos autores, muchos de ellos coetáneos con la obra impresa. Los había célebres, conocidos, y de quienes ni La Barrera, suma autoridad, tenía más noticia que el apellido. Los había que se dejaban conocer por un seudónimo, y otros anónimos del todo. ¡Vaya, tántos ‘de un Ingenio de la Corte’, ‘de un Ingenio de Madrid’, y por ‘D.M.F.D.L.’! Hubo más de una docena de subgéneros dramáticos. Así que había comedias y tragedias, dramas y melodramas, autos, óperas y zarzuelas, entremeses y sainetes, juguetes, bailes y tonadillas, diálogos y monólogos, soliloquios y unipersonales. Hubo refundiciones, imitaciones, y traducciones del francés, alemán, italiano y latín. Hubo piezas donde se nombraba al empresario, quizás Riquelme o Avendaño, a las compañías, y a los actores donde a menudo figuraban Rita Luna e Isidoro Máiquez. Las hubo, sobre todo sainetes, para representar en casa, ‘para doce personas’ (más, y menos) o, concretando, para un número fijo de hombres o de mujeres. Hubo unas cuatrocientas variantes de edición, alcanzando en algunos casos hasta seis ediciones distintas de varios títulos de Calderón. Hubo unas ochocientas piezas duplicadas en cuanto a título y edición, pero con variantes respecto a estado de presentación y cubierta. El papel variaba entre fino y espeso, elegante y tosco, fuerte y delicado, de color muy blanco, o gris, o azul. A veces incorporaba filigranas sencillas o complejas, pequeñas o grandes, prosaicas como unas siglas o exóticas como un barco, elefante o sol resplandeciente. A veces llevaba de adorno toda clase de grabados, impresos a base de madera, metal, o proceso químico. Los había pequeños y lindos para separar elementos del texto, más grandes y muy decorativos en la conclusión, y a veces láminas mayores firmadas tal como en las entregas que había de Calderón, impresas en Cuba. El tipo o la letra, de enorme importancia, variaba entre minúsculo y mediano, apretado y amplio, severo y elegante, y la impresión entre floja y gris o fuerte y negra. Figuraban más de cien impresores, la mayoría de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, los demás de Salamanca, Valladolid, Cádiz, Málaga, Zaragoza, Pamplona, Alcalá, Burgos, Murcia, Lisboa y la Habana. Se nombraban a muchos libreros. Impresores y libreros iban a menudo acompañados por sus señas completas. Estas piezas, como se ha dicho, abarcaron los siglos xvii (el 5%), xviii (el 60%), y xix. Muchas eran restos sin vender, pero las había de segunda mano, y anotadas para representar. Las cubiertas, donde las hubo, eran de papel. Las había de papel tosco, con autor y título y nada más escritos a mano. Las había de papel fino y de colores múltiples, impresas. Éstas, casi todas del siglo xix, llevaban en la mayor parte todo un Potosí de noticias respecto al impresor/librero responsable de la cubierta, pero poco o nada respecto al contenido, impreso con años o siglos de anterioridad. La propaganda cundía.
Pero basta ya de tanta retahíla de datos. Volvámonos al ser humano. ¿Dónde hemos dejado a nuestro protagonista? Pues de noche siguió asistiendo a representaciones de teatro, y por fin volvieron a ponerse obras de categoría. Las apreció, pero a su programa de estudios le faltaba ahora el atractivo anterior. Todo lo había cambiado el hallazgo. Era como si sus esfuerzos para subrayar la validez preeminente del texto dramático se hubieran visto premiados … con más textos.
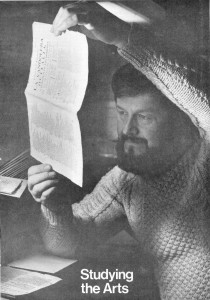 De modo que no descansó hasta tener la Colección en su apartamento de la calle Ballesta, donde escribió el primer catálogo, a mano. No se sintió tranquilo hasta tenerla en Australia, donde con máquina de escribir elaboró un catálogo bibliográfico detallado. Y cuando la trasladó a la Biblioteca de la Universidad de Glasgow, tras regatear con universidades e instituciones españolas, y luego estadounidenses, se quedó satisfecho. Y le resultó sumamente curioso el que acabara en aquel paradero de su infancia, donde había sobrevivido a la guerra. Ahora está a punto de revisar y ampliar el catálogo, integrándolo en un sistema electrónico capaz de identificar y recuperar cualquier detalle. Le queda trabajo. ¡A buen hallazgo, buen catálogo!
De modo que no descansó hasta tener la Colección en su apartamento de la calle Ballesta, donde escribió el primer catálogo, a mano. No se sintió tranquilo hasta tenerla en Australia, donde con máquina de escribir elaboró un catálogo bibliográfico detallado. Y cuando la trasladó a la Biblioteca de la Universidad de Glasgow, tras regatear con universidades e instituciones españolas, y luego estadounidenses, se quedó satisfecho. Y le resultó sumamente curioso el que acabara en aquel paradero de su infancia, donde había sobrevivido a la guerra. Ahora está a punto de revisar y ampliar el catálogo, integrándolo en un sistema electrónico capaz de identificar y recuperar cualquier detalle. Le queda trabajo. ¡A buen hallazgo, buen catálogo!